
Escrito en Brasil/Madrid. Alejandro Tébar.
🌿 INDICE DEL LIBRO
PRÓLOGO EL LLAMADO
PRIMERA PARTE — LA RUPTURA DEL EGO
Capítulo I — El teatro de la vida
Capítulo II — Solo el presente es real
Capítulo III — La sabiduría del cuerpo
SEGUNDA PARTE — LA MEDICINA DE LA SELVA
Capítulo IV — La locura que cura
Capítulo V — El puzle del alma
Capítulo VI — La magia de la Abuelita
TERCERA PARTE — EL NACIMIENTO DEL SER
Capítulo VII — Presencia, amor y consciencia
Capítulo VIII — Vivir desde la autenticidad
Capítulo IX — Gratitud por la vida
CUARTA PARTE — DEL YO AL NOSOTROS
Capítulo X — La transformación personal
Capítulo XI — La transformación colectiva
Capítulo XII — El destino
🌿 EPÍLOGO, REGRESO AL CORAZÓN
«Tierra, tierra, tierra te siento bajo mis pies.
Fuego, fuego te siento en mi corazón.
Agua, agua, agua, agua te llevo dentro mis venas.
Viento, viento te llevo en mi aliento» Giselle World.
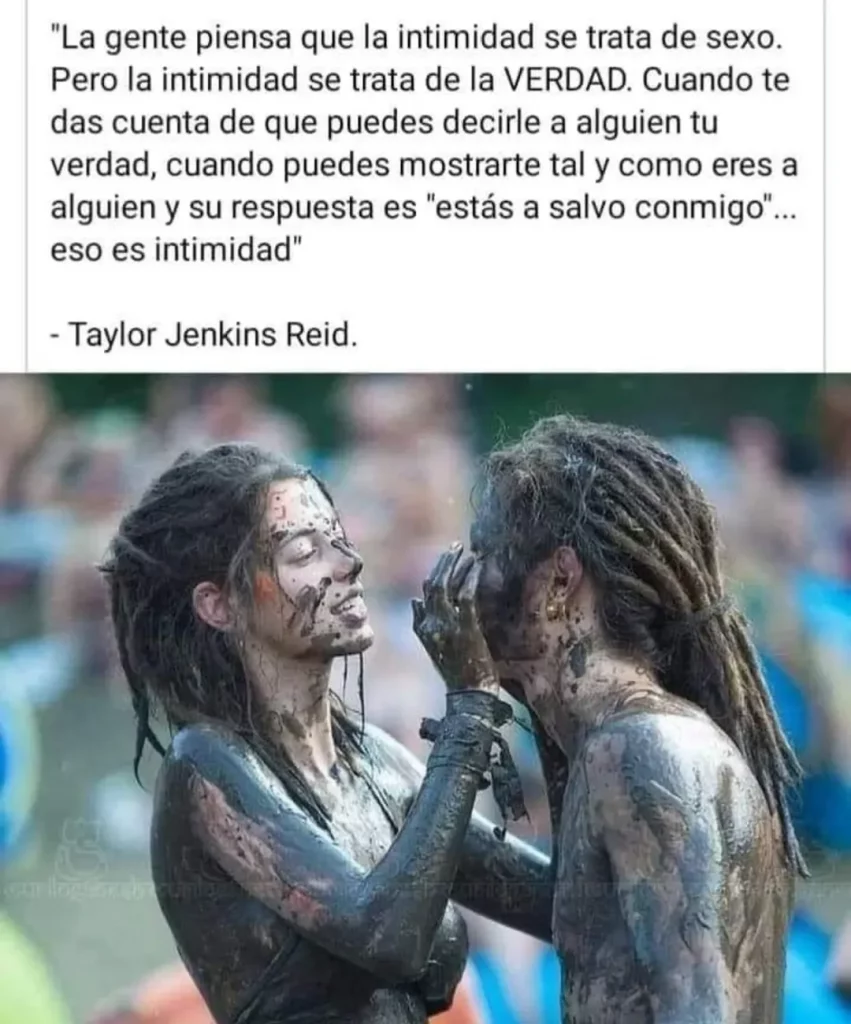
🌿 PRÓLOGO. Un viaje del ego al ser
Hay llamados que no se escuchan con los oídos —no vienen de un maestro, ni de un libro, ni de una búsqueda espiritual. Venían de un lugar más antiguo: de la vida misma, del misterio que nos guía cuando dejamos de resistir. Había una sensación que me acompañaba en silencio —la sensación de que algo esencial estaba dormido dentro de mí. Algo que no sabía nombrar, pero que me llamaba desde un lugar profundo.
Ese llamado me llevó a la selva. Un camino que me obligó a atravesar mis miedos, a escuchar al cuerpo, a descubrir la magia de la medicina, a encajar las piezas de un puzle interior que llevaba años esperando ser visto. Un camino que me enseñó que la vida no es un problema que resolver, sino un misterio que se revela cuando uno aprende a mirar desde la consciencia.
Este libro nace de ese viaje. No pretende enseñar nada. No pretende convencer a nadie de tomar ayahuasca. Solo quiere compartir un testimonio: el de un hombre que murió muchas veces para poder nacer de verdad. El de un corazón que aprendió a escuchar. El de un alma que recordó su camino.
Si este libro llega a tus manos, quizá no sea casualidad. Quizá tú también estés sintiendo un llamado. Quizá haya algo en tu interior que quiere despertar, abrirse, recordar.
Si es así, bienvenido. Este no es un libro para leer con la mente. Es un libro para leer con el cuerpo, con el espíritu. Porque el verdadero viaje —el único viaje— es hacia dentro. Hacia la conciencia, hacia luz, hacia el amor, hasta encontrar nuestro verdadero corazón.
PRIMERA PARTE — LA RUPTURA DEL EGO 🌿 CAPÍTULO 1 — La muerte del Ego
Nunca supe exactamente cuándo empezó mi transformación. A veces creo que fue aquella noche en la selva, cuando consagré la medicina por primera vez y sentí que algo se rompía dentro de mí. Otras veces pienso que el proceso había comenzado mucho antes —en silencios que no entendía, en cansancios que no venían del cuerpo, en una intuición persistente de que la vida tenía un fondo que yo aún no había tocado, en la sensación de estar soñando una vida que no era la mía.
Lo que me motivó a tomar ayahuasca fue cuando comprendí que ya no podía seguir viviendo desde el personaje que había construido. Ese personaje tenía nombre, historia, heridas, ambiciones, miedos. Ese personaje se llamaba Alejandro. Y durante años creí que era yo.
Pero la medicina de la selva tenía otros planes.
La noche de mi primera ceremonia, el aire era tan denso que parecía tener peso. Todo vibraba con una intención que no sabía descifrar. Cuando tomé la medicina, no sentí nada extraordinario al principio. Solo un calor suave en el pecho, como si una puerta interna comenzara a abrirse. Luego, lentamente, algo empezó a deshacerse.
No fue una explosión ni un viaje psicodélico. Fue más íntimo, más silencioso, más devastador. Sentí que mi identidad —esa estructura rígida que había defendido durante años— comenzaba a agrietarse. La medicina comenzó a moverse dentro de mí como un río que busca su cauce. Y con ella, afloró mi sombra: un ego hecho de emociones antiguas, de patrones repetidos, de heridas que había escondido bajo capas de racionalidad.
Sentí miedo. Sentí confusión. Sentí que me estaba volviendo loco. Pero en medio del caos, había un punto de quietud. Un centro. Un observador que no se alteraba. Un testigo silencioso que sostenía todo con una ternura que yo jamás me había dado.
Ese observador fue mi ancla. Mi primera certeza. Una presencia que observaba, que no necesitaba justificarse, protegerse ni explicarse. Era mi Ser real; y me recordaba mucho al niño lleno de vida que fui antes del trauma de la infancia.
Era como si hubiera vivido toda mi vida mirando el mundo desde una ventana sucia, y de pronto alguien la limpiara desde dentro.
Esa noche, recordé una cita del psicólogo Ken Wilber. Y no solo la entendí con la mente, sino que la sentí en el cuerpo:
“Tengo pensamientos, pero no soy mis pensamientos.
Tengo emociones, pero no soy mis emociones.
Hago cosas, pero no soy mis actos.
Soy el Ser que observa todo eso para aprender.”
Había dejado de sentirme un actor, que se ha metido tanto en el papel que interpreta en la obra de teatro que ha olvidado que es una representación. Y esto es, en esencia, la génesis de la locura.
Vi mi vida como un espectador. Sin juicio. Sentí que estaba despertando del sueño del Ego. Y sonreía. Y no tenía miedo.
Y de repente, abrí los ojos como un bebé que acaba de nacer, y observa todo como si fuera nuevo y posible. No pensaba, solo sentía y sabía.
Comprendí entonces que la medicina no me había mostrado algo nuevo. Solo me había devuelto a lo que siempre estuvo aquí.
Esa fue mi primera muerte. La muerte del personaje. La muerte de una historia que ya no podía sostenerme.
Y también fue mi primer nacimiento. El renacimiento de mi Ser. Un Ser que simplemente era.
Ese fue el comienzo de todo. La grieta por donde entró la luz. El umbral que me llevó a un camino que cambiaría mi vida para siempre.
🌿 CAPÍTULO 2 — La vida es ahora
Durante la mayor parte de mi vida, pensé que el presente era un punto diminuto entre dos abismos: el pasado que me atormentaba y el futuro incierto. Un instante fugaz, casi insignificante, que se escapaba entre los dedos. Pero después de aquella primera ceremonia, algo cambió. El presente dejó de ser un punto. Se convirtió en un lugar. Un lugar vivo.
Y el pasado se abolió. Ya no me identificaba con el Alejandro anterior al viaje de la selva. Me parecía otra persona.
Los días posteriores de mi regreso a Madrid tenían una textura distinta. No era que el mundo hubiera cambiado; era que yo lo estaba viendo por primera vez. Los colores parecían más saturados, como si hubieran recuperado un brillo que siempre estuvo ahí pero que yo había olvidado. Los sonidos tenían profundidad. Las miradas de la gente parecían atravesarme, como si detrás de cada rostro hubiera un mensaje que antes no sabía descifrar. Sentía que podía leer el alma.
La medicina había hecho algo que no supe nombrar en aquel momento: había amplificado el ahora. Lo había llenado de vida, de significado, de intensidad.
Recuerdo una tarde en la que me senté en el sofá sin hacer nada. Y de pronto, algo se abrió dentro de mí. Una especie de silencio luminoso. Una quietud que no era ausencia, sino presencia pura. Una presencia que no venía de mí, sino a través de mí.
Era como si el tiempo se hubiera detenido. Como si estuviese conectado con el universo. Como si la vida me estuviera diciendo: “Por fin has llegado. Estás en casa.”
Pero la presencia no solo amplificaba la belleza. También amplificaba la verdad. Y la verdad, a veces, duele.
Comencé a ver mis patrones con una nitidez brutal: mis reacciones automáticas, mis miedos disfrazados de prudencia, en la necesidad de estar solo, mis heridas escondidas detrás de la intelectualidad neurótica, mi locura, que camuflaba y sanaba a través de mis pacientes. Pero, sobre todo, en mi miedo a amar.
La medicina no solo abría puertas hacia la luz; también iluminaba rincones que yo prefería no ver.
Pero había algo nuevo en mí: ya no huía. Ya no me escondía. Ya no necesitaba protegerme de mí mismo.
Había aprendido a mirar. A mirar con el corazón. A mirar sin juicio. A mirar con amor.
Fue entonces cuando comprendí que estar conectado no era un estado mental, ni una técnica, ni un logro espiritual. Era sentir, sentir la vida intensamente.
Y esa forma de ser tenía un sabor que no se parecía a nada que hubiera conocido antes: era simple, era real, era mágica.
Estar en el presente era la puerta. Y yo acababa de cruzarla.
Ese fue el verdadero comienzo de mi transformación. No solo la plenitud que sentí en la ceremonia. No solo las visiones sobrecogedoras y sagradas que te estremecen. Sino este descubrimiento silencioso: que la vida solo ocurre cuando somos conscientes, que el Ser solo se muestra cuando somos reales, que el verdadero amor solo es real entre personas conscientes.
🌿 CAPÍTULO 3— La sabiduría del cuerpo
Durante años viví desconectado de mi cuerpo sin saberlo. Creía que sentir era pensar, que comprender era analizar, que estar vivo era moverme de un lugar a otro cumpliendo tareas. El cuerpo era, para mí, un vehículo: algo que debía funcionar para que la mente pudiera seguir adelante.
Pero la medicina me regaló otra forma de ver la vida.
La primera vez que sentí al cuerpo hablar fue una noche de ceremonia. No fue una visión ni una revelación mística. Fue algo más simple y más profundo: un temblor suave en el pecho, como si un animal dormido despertara dentro de mí. Ese temblor no era miedo. Era memoria. Una memoria antigua, más antigua que mis pensamientos, más antigua que mi historia. Una memoria que no usaba palabras, sino sensaciones.
El cuerpo, comprendí, sabía cosas que yo había olvidado.
En las semanas siguientes, comencé a notar señales que antes pasaban desapercibidas: una presión en el estómago cuando algo no era auténtico, una apertura en el pecho cuando algo era verdadero, un calor en las manos cuando debía acercarme, un frío en la espalda cuando debía alejarme.
El cuerpo hablaba. Siempre había hablado. Yo era quien no había escuchado.
La medicina no me enseñó a sentir; me enseñó a recordar.
A partir de ese día, comencé a vivir de otra manera. Ya no tomaba decisiones desde la mente, sino desde el cuerpo. Si el pecho se abría, era un sí. Si el estómago se cerraba, era un no. Si la respiración se hacía profunda, era el camino. Si se hacía corta, era una advertencia.
Era simple. Tan simple que me sorprendía no haberlo visto antes. Pero la simplicidad es un lujo que solo aparece cuando el ruido interno se apaga.
La medicina también me mostró que el cuerpo guarda el pasado. Cada miedo, cada herida, cada emoción no expresada se queda atrapada en algún rincón: en la garganta, lo que no expresamos; en el pecho, el miedo a amar, a las traiciones; en el vientre, lo que no aceptamos; en la espalda, las cargas.
Y cuando la planta abre esos rincones, el cuerpo habla. A veces con temblores. A veces con lágrimas. A veces con náuseas. A veces con una liberación tan profunda que parece un renacimiento.
No es agradable. No es cómodo. Pero es real. Y lo real siempre libera.
Una noche, mientras la medicina se movía dentro de mí como si fuera una ola balsámica, sentí un nudo en el corazón. Casi siempre lo sentía antes de la ceremonia. Pero esa noche, por primera vez, lo escuché.
Y reviví mi nacimiento: un bebé rechazado al nacer por no ser niña; abandonado. Un niño solo en el mundo; sin anclajes, sin calor.
En ese momento, comprendí por qué me quedé atrapado en la mente, desconectado del cuerpo, para huir del dolor que me generaba la total ausencia de amor materno; la carencia de tacto, de cuidado, de una mirada. Este era el origen de mi locura. Un mecanismo de evasión para no enloquecer, que tal vez me ayudó a sobrevivir, pero que ahora de adulto me impedía tener una vida real, estar centrado, disfrutar de la vida.
Identifiqué dónde se instaló la memoria de que “amar duele; si amas y eres, te van a traicionar”.
La medicina, aunque te cartografía el mapa de tus heridas, también te activa un resorte, que llamamos “la terapeuta interna”. Recordé toda la gente que me había amado en mi vida, y gracias a ellas pude tener un ancla y drenar el pánico, la desolación, de un bebé que no es tocado por nadie durante semanas.
Dejé de verlo como un trauma, y lo entendí como un aprendizaje para valorarme a mí mismo sin necesidad del reconocimiento de los demás. Una prueba para trascender del ego al Ser.
En ese momento me vino la imagen de mi Madre, que después me había amado con locura, intentando rectificar lo que me transmitió al nacer, y sentí un amor inmenso por ella.
También pensé en las personas que habían intentado amarme, pero de las que o había huido, o, a veces, había traicionado.
Lloré como hacía años que no lloraba. Sentí que el bebé crecía hasta convertirse en el hombre que soy ahora. Y en ese acto simple —el perdón— el nudo se deshizo.
Desde entonces, escucho a mi cuerpo. Un maestro que me recuerda, cada día, que la verdad no está en la mente, sino en la intuición, en la sensación. Porque el cuerpo es la puerta más directa hacia el Ser.
SEGUNDA PARTE — LA MEDICINA DE LA SELVA 🌿 CAPÍTULO 4 — La locura que cura
“Cuando dejo de ser yo, me convierto en todo.” — Lao Tse
Hay un punto en el camino en el que la medicina deja de ser amable. No porque quiera castigarte, sino porque ya no puede seguir mostrándote solo la superficie. Llega un momento en el que la planta te lleva hacia dentro, hacia lo que has evitado, hacia lo que has escondido, hacia lo que te sostiene sin que lo sepas.
Ese momento es la locura que cura.
La noche en que crucé ese umbral, la ceremonia comenzó con una suavidad engañosa. El canto del chamán flotaba en el aire como un hilo de luz. El fuego respiraba lento. La selva parecía dormida. Pero dentro de mí, algo se estaba preparando. Un movimiento sutil, como un animal que despierta en la oscuridad.
Cuando noté la fuerza de la medicina, no sentí colores ni visiones. Sentí fractura. Una fractura silenciosa, interna, profunda. Como si mi mente —esa estructura que había sostenido mi identidad durante años— comenzara a desarmarse pieza por pieza.
No era dolor. Era desnudez.
Primero vino la confusión. Pensamientos que se desordenaban, imágenes que se mezclaban, emociones que aparecían sin aviso. Era como si mi mente hubiera perdido el control del timón y el barco navegara solo, sin rumbo.
Luego vino el miedo. Un miedo antiguo, primitivo, corporal. No miedo a morir, sino a no ser, a la nada, al vacío. A no controlar.
Hubo un momento en el que pensé que estaba perdiendo la cordura. No porque viera cosas irreales, sino porque veía cosas demasiado reales. Demasiado mías. Demasiado profundas.
Pero justo cuando la mente estaba a punto de romperse, ocurrió algo que cambió mi vida para siempre: me rendí.
No me rendí al miedo. No me rendí al caos. Me rendí a la verdad. A la verdad de que no tenía control. A la verdad de que no sabía nada. A la verdad de que había algo más grande sosteniéndome.
Y en esa rendición, la locura se transformó en claridad.
Cuando la ceremonia terminó, no era el mismo. No porque hubiera entendido algo nuevo, sino porque había soltado algo viejo.
El ego había perdido su poder. El Ser había tomado su lugar.
La locura que cura no destruye. Revela. No rompe. Libera. No confunde. Despierta. Es el fuego que quema lo que ya no eres para que puedas recordar lo que siempre fuiste.
Las ceremonias más duras, en realidad, son las más sanadoras. Solo hay que dejar que la perspectiva del tiempo nos ayude a integrar.
Durante la integración terapéutica, recordé una frase que había leído años atrás, atribuida a Buda, pero que nunca había entendido realmente. Cuando sus discípulos le preguntaron: ¿quién eres? Él respondió: “No soy; estoy consciente. Y amo.”
Esa noche, esas palabras dejaron de ser una teoría, y se convirtieron en una experiencia
🌿 CAPÍTULO 5 — El puzle del alma
Hay procesos que solo se entienden cuando ya han pasado. Mientras ocurren, parecen fragmentos sueltos, escenas inconexas, emociones que no encajan entre sí. Pero un día —sin aviso, sin ceremonia, sin música— algo dentro de ti hace clic. Y entonces comprendes que nada fue casual. Que cada ceremonia era una pieza de un gran puzle; el puzle del alma.
Así comenzó a revelarse mi puzle interior.
Durante meses, cada ceremonia había sido un universo distinto. Una visión aquí, una emoción allá, un recuerdo que emergía sin contexto, una comprensión fugaz que se desvanecía al amanecer. Yo intentaba entender. Intentaba unir los puntos. Intentaba darle sentido a todo.
Pero la medicina no trabaja con la lógica. Trabaja con el alma. Y el alma tiene su propio orden.
Una noche, después de una ceremonia especialmente intensa, me quedé sentado frente al fuego. El grupo dormía. La selva respiraba. Y yo sentía dentro de mí un movimiento extraño, como si algo estuviera reorganizándose en silencio.
Cerré los ojos. Y entonces lo vi.
Un puzle inmenso, extendido sobre una mesa que no tenía bordes. Miles de piezas dispersas: algunas brillantes, otras oscuras, otras tan pequeñas que parecían insignificantes. Y en el centro, una pieza que reconocí de inmediato: mi corazón.
No el corazón físico, sino el corazón esencial. El que siente antes de pensar. El que sabe antes de entender.
Comprendí que cada ceremonia había sido una pieza. Cada sombra, cada miedo, cada liberación, cada intuición, cada lágrima, cada silencio. Nada estaba aislado. Nada estaba de más. Todo formaba parte de un mapa. Un mapa que yo no había sabido leer, pero que estaba enseñándome a amarme, a saber quién era y a recordar mi destino.
En los días siguientes, comencé a notar cómo las piezas empezaban a encajar. No de golpe, no con claridad absoluta, sino con pequeños clics internos. Un día entendía el origen de un miedo. Otro día veía un patrón que había repetido toda mi vida. Otro día recordaba una escena de la infancia que explicaba una herida que aún dolía.
Y cada vez que una pieza encajaba, algo en mí se relajaba. Como si el alma dijera: “Gracias. Por fin me ves.”
El puzle del alma no se arma con esfuerzo. No se arma con análisis. No se arma con voluntad. Se arma con honestidad. Con entrega. Se arma cuando dejas de intentar controlar el proceso y permites que la vida haga su trabajo.
Ese fue el aprendizaje: que el alma no está rota, solo está dispersa. Y que cada experiencia —incluso los traumas— tienen un propósito evolutivo si aprendemos de ella.
El puzle del alma no se completa. Se revela. Y en esa revelación, uno recuerda quién es.
🌿 CAPÍTULO 6 — La magia de la abuelita
“La medicina de la selva es un diálogo constante entre el misterio y tu propio Ser.”
La primera vez que entré en la selva sentí que no estaba entrando en un lugar, sino en un Ser. Un Ser inmenso, antiguo, despierto. Un ser que respiraba a través de los olores, que hablaba a través los pájaros, que observaba desde los ojos brillantes de los animales.
La selva no era un paisaje. Era una presencia. Y esa presencia me miraba.
El aire tenía un peso propio. Era espeso, húmedo, casi táctil. Cada sonido parecía tener intención: el crujido de una rama, el zumbido de un insecto, el canto lejano de un pájaro. Nada era ruido. Todo era mensaje.
Caminaba despacio, como si mis pasos pudieran despertar algo que dormía bajo la tierra. Y en cierto modo, así era. La selva, igual que la vida, no tolera la prisa. No tolera la distracción. No tolera la desconexión.
Para entrar en ella, hay que entrar con el cuerpo. Con el corazón. Conscientes. La selva no enseña con palabras; enseña con presencia. No explica. No argumenta. No corrige. Solo muestra. Solo refleja. Solo revela.
En una de las ceremonias más sagradas que he vivido, sentí cómo la ayahuasca comenzaba a trepar por mi cuerpo. La enredadera subía desde los pies, avanzaba por las piernas, el vientre, el pecho, hasta envolverme por completo. Mi forma humana se desdibujó y, por un instante, fui solo naturaleza, selva.
A menudo, las visiones de la medicina reflejan procesos internos. Cuando vemos geometría sagrada o fractales, normalmente significa que estamos conectado con nuestro destino u otras dimensiones; es un arquetipo espiritual. Pero lo que vino después no tenía la textura de un símbolo psicológico. Era otra cosa. Una presencia. Un espíritu.
Vi a una anciana. Pequeña, luminosa, sabia, alegre. Se inclinó y me ofreció un vaso de medicina. Me miró con una ternura antigua y dijo:
—Confía. Yo te protejo y te bendigo.
De pronto ya no estaba en la maloca, sino en una cabaña en medio de la selva. La abuelita me recostó con delicadeza y se arrodilló a mi lado. Sopló sobre mi vientre, y un calor profundo se abrió paso dentro de mí inundando todo mi cuerpo, un fuego suave que no había conocido nunca. Me sentí vivo. Me sentí fuerte. Sin miedo. Sentía que me brillaban los ojos; como si me hubiese cambiado la mirada.
Entonces apoyó su mano sobre mi corazón, como si me limpiara una tristeza sutil y sellara lo que acababa de despertar, y añadió con una dulzura firme:
—Sé más alegre. La medicina no es solo sanación. Es vida, belleza, conexión. Aprende a jugar con la vida.
Antes de marcharse, tocó mi frente.
—Confía —repitió.
Y su presencia se desvaneció como una brisa que regresa a la selva.
Desde entonces, cada vez que cierro los ojos y respiro, vuelvo a ese lugar. No necesito estar allí físicamente. La medicina de la selva vive en mí. En mi pecho. En mi silencio. En mi forma de mirar el mundo.
Ella me enseñó a escuchar. A confiar. A rendirme.
Porque la ayahuasca —como la vida— no pide nada. Solo quiere que estemos presentes. Que estemos despiertos. Que estemos vivos.
TERCERA PARTE — EL RENACIMIENTO DEL SER 🌿 CAPÍTULO 7 — Presencia, amor y consciencia
Hay despertares que no llegan con estruendo. No vienen acompañados de visiones, ni de lágrimas, ni de revelaciones espectaculares. A veces llegan como llega el amanecer: despacio, silencioso, inevitable. Un cambio de luz que transforma todo sin que nada parezca moverse.
Así llegó a mí el nuevo modo de ser.
Durante meses había atravesado miedos, memorias, fracturas internas y una sucesión de insight. Había visto mi mente deshacerse, mi identidad resquebrajarse, mi cuerpo hablar con una claridad que nunca antes había escuchado. Había sentido la selva dentro de mí, había visto el puzle de mi alma comenzar a ordenarse.
Y entonces, sin aviso, algo se acomodó.
No fue una comprensión. No fue una emoción. Fue una sensación. Una sensación de estar en casa dentro de mí.
Una mañana, al despertar, me quedé inmóvil en la cama. No había prisa. No había rumiaciones ni neurosis. Solo había un silencio vivo, una quietud que respiraba conmigo. Era como si el mundo entero estuviera suspendido en un instante perfecto.
Y en ese instante, lo supe: algo había cambiado para siempre.
No era yo quien estaba mirando el mundo. Era el mundo quien me estaba mirando a mí. Estábamos conectados.
El nuevo modo de ser no llegó como un logro espiritual. Llegó como una consecuencia natural de haber soltado lo que ya no era mío. Como si, al vaciarme de historias, la vida hubiera encontrado espacio para entrar.
Comencé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas: la belleza en lo sutil, la vibración de las palabras al pronunciarlas, la trama oculta de las cosas y de las intenciones. Todo estaba conectado y tenía un propósito. Todo tenía una presencia que antes no veía. Todo estaba vivo. Y yo también.
Lo más sorprendente fue la simplicidad. La vida dejó de ser complicada. Las decisiones se volvieron claras. El cuerpo decía sí o no sin dudas. El corazón marcaba el camino sin esfuerzo.
Era como si hubiera pasado toda mi vida nadando contra la corriente y de pronto descubriera que el río siempre había querido llevarme. Solo tenía que dejarme ir.
También apareció una alegría sin causa. No una euforia, no un entusiasmo, no una felicidad condicionada. Era una alegría tranquila, suave, silenciosa. Era la alegría de estar vivo. La alegría de ser.
Pero lo más profundo fue la ligereza. Una ligereza que no venía de afuera, sino de adentro. Como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando sin saberlo.
El presente era suficiente. Y en esa suficiencia, la vida se volvió más amplia. Más luminosa. Más amable.
Ese fue el aprendizaje: el Ser se revela. Se revela cuando la mente se rinde, cuando el cuerpo habla, cuando la sombra se integra. Y cuando se revela, la vida es intensa. Un regalo divino.
Porque el Ser no es algo que haces. Es algo que eres.
🌿 CAPÍTULO 8 — Vivir desde la autenticidad
Después de que el Ser despertara en mí, algo se volvió imposible: fingir. No podía. No, aunque quisiera. No, aunque intentara volver a mis viejas máscaras. El cuerpo no lo permitía. El corazón no lo toleraba. La presencia lo deshacía todo.
Antes, la autenticidad era para mí una palabra bonita, un ideal espiritual, un concepto que admiraba en otros. Pero en la práctica, vivía desde el personaje: el que agradaba, el que no molestaba, el que buscaba aprobación.
Ese personaje había sido útil. Me había protegido. Me había permitido sobrevivir. Pero ya no era necesario. Y la medicina, con su verdad, me lo mostró.
Una tarde, en una conversación trivial, me escuché diciendo algo que no sentía. Era una frase automática, una frase social, una frase que había dicho mil veces. Pero esta vez, al pronunciarla, sentí un nudo en el estómago. Un cierre. Una incomodidad física.
El cuerpo hablaba. Y decía: “Esto no eres tú.”
Me quedé en silencio. La otra persona siguió hablando, sin notar nada. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Una pieza del personaje se había desprendido.
A partir de ese día, comencé a notar cada pequeño gesto que no era auténtico. Cada sonrisa forzada. Cada sí que quería ser un no. Cada conversación que sostenía por compromiso. Cada relación que mantenía por miedo a soltar. Y cada vez que algo no era verdadero, el cuerpo lo señalaba con una tensión.
La autenticidad también trajo cambios en mis relaciones. Algunas se profundizaron. Otras se transformaron. Otras se disolvieron sin drama, como un río que se seca poco a poco.
No era que yo quisiera alejarme de nadie. Era que ya no podía sostener vínculos que no nacieran del corazón. Y aunque al principio dolió, después entendí que era un acto de amor: amor hacia mí, y amor hacia los demás.
La autenticidad es una forma de mirar el mundo sin filtros. Una forma de habitar el cuerpo. Es vivir desde el corazón, sin máscaras, sin defensas, sin necesidad de ser perfecto. Es permitir que la vida te atraviese tal como eres, sin adornos, sin estrategias, sin miedo.
La autenticidad ocurre cuando el ego se disuelve, cuando el cuerpo habla, cuando el corazón despierta. Y cuando ocurre, la vida se vuelve más simple, más honesta, más luminosa.
Porque vivir desde la autenticidad no es ser especial. Es ser real. Y lo real —siempre— libera.
🌿 CAPÍTULO 9 — Gratitud por la vida
Llegó como llega la lluvia después de una larga sequía: sin pedir permiso, sin anunciarse, sin necesitar razones. Un día, simplemente, comencé a sentir que estar vivo era suficiente.
La primera vez que lo noté fue una mañana cualquiera. No había ceremonia, no había medicina, no había un paisaje extraordinario. Solo estaba sentado frente a una taza de té, mirando cómo el vapor ascendía en espirales lentas.
Y de pronto, sin aviso, sentí una gratitud inmensa. Una gratitud que no tenía objeto. No era por algo que había logrado, ni por algo que había recibido, ni por algo que esperaba. Era una gratitud que nacía del Ser. Una gratitud que no pedía explicaciones.
La medicina me había enseñado a ver la vida con otros ojos. A ver la magia en lo cotidiano. A ver la belleza incluso en lo imperfecto, en lo feo, porque el caos tiene un orden que, aún, no entendemos. Una mirada sincera. Una risa espontánea. Un silencio compartido. Todo era sagrado.
La selva también me había enseñado esto. Allí, cada ser —una hormiga, un árbol, un pájaro, un árbol— vive en un estado de entrega total. No se cuestionan. No se comparan. No se justifican. Solo existen. Solo son. Y en esa simpleza, agradecen estar vivos.
Hubo una ceremonia en la que esta comprensión se volvió física. La medicina se movía dentro de mí con suavidad, como un río cálido. Y de pronto, sentí que mi corazón se abría. No como una metáfora, sino como una sensación real, palpable, viva.
Era como si el pecho se expandiera hacia todas partes, como si el amor se derramara sin esfuerzo, como si la vida entera estuviera entrando y saliendo con cada respiración.
Y en ese estado, entendí algo que nunca había comprendido del todo: la vida quiere ser celebrada. No porque sea perfecta, sino porque es real.
Desde entonces, comencé a vivir de otra manera. No más desde la exigencia, no más desde la prisa. Comencé a vivir desde la gratitud. Desde la presencia. Desde la alegría tranquila que aparece cuando uno deja de pelear con lo que es.
Y descubrí que la plenitud no solo está en los grandes momentos, sino también en los acepar la vida tal como es, poliédrica, incluso cuando duele, incluso cuando confunde, incluso cuando desafía.
Honrar la vida es confiar en ella, entender que todo lo que ocurre tiene un propósito, y que algo nos guía. La vida es un misterio que se honra desde la alegría. Y cuando uno aprende a celebrarla, la vida —toda la vida— se vuelve sagrada.
CUARTA PARTE — DEL YO AL NOSOTROS 🌿 CAPÍTULO 10 — La transformación personal

Pero la verdadera transformación comenzó después, en la vida cotidiana.
Lo primero que cambió fue mi relación conmigo mismo. Durante años había sido mi propio enemigo, mi némesis. Me exigía perfección, me castigaba por mis errores… Vivía en una guerra interna que nadie veía.
Pero después de tantas ceremonias, después de tanta presencia, después de aprender a estar en silencio conmigo mismo, algo se suavizó. Comencé a hablarme con más ternura. A mirarme con más compasión. A sostenerme en mis momentos de fragilidad en lugar de atacarme.
Era como si el observador interno se hubiera convertido en mi compañero de vida.
Lo segundo que cambió fue mi relación con la vida. Antes vivía en un estado de tensión constante: queriendo controlar, queriendo prever, queriendo asegurarme de que todo saliera como yo quería.
Pero la medicina me había mostrado que la vida tiene su propio ritmo. Su propia inteligencia. Su propio misterio.
Y comencé a confiar. A soltar. A dejarme llevar. No desde la pasividad, sino desde la entrega. Desde la certeza de que la vida sabe más que yo. Desde la intuición de que hay un destino que nos acompaña, que nos guía, que nos habla a través de sincronicidades.
Una mañana, mientras caminaba por la ciudad, sentí que algo dentro de mí se había alineado. No era una emoción. No era un pensamiento. Era una sensación física, como si mi cuerpo y mi alma hubieran encontrado el mismo ritmo.
Y en ese ritmo, comprendí que la transformación no es solo un cambio de personalidad, ni un cambio de hábitos, ni un cambio de creencias. Es pasar de vivir desde el miedo a vivir desde el amor.
La transformación personal no es un destino. Es un proceso que se recorre cada día, en cada decisión, en cada gesto. Y aunque a veces retrocedemos, aunque a veces dudamos, aunque a veces nos perdemos, el Ser siempre está ahí, guiando.
La verdadera transformación personal es el regreso al hogar del corazón, donde, cada día, poco a poco, aprendemos a amarnos, cambiando hábitos, desprendiéndonos de todo aquello que no somos, de lo superficial, lo innecesario; de todo aquello que no es real.
🌿 CAPÍTULO 11 — La transformación colectiva
La transformación personal es un misterio íntimo. Ocurre en silencio, en el cuerpo. Pero hay un momento —un punto casi imperceptible— en el que ese cambio interior comienza a expandirse más allá de uno mismo, como un círculo de agua que se abre desde el centro hacia la orilla.
Ese momento llegó para mí sin aviso. No fue una decisión. No fue un propósito. Fue una consecuencia natural del despertar.
Un día, mientras conversaba con un grupo de personas, me di cuenta de que algo había cambiado en la forma en que escuchaba. Ya no estaba esperando mi turno para hablar. Ya no estaba defendiendo una postura. Ya no estaba tratando de tener razón. Solo escuchaba. Escuchaba con el cuerpo, con el corazón, con la presencia.
Y en esa escucha, algo ocurría: las personas se abrían. Se relajaban. Se sentían vistas.
Comprendí entonces que la transformación interior no es un logro personal; es un servicio.
La medicina me había enseñado a mirar hacia dentro, pero también me había enseñado a mirar hacia fuera con otros ojos. Una mirada más compasiva. Ojos que reconocen el dolor ajeno porque han aprendido a reconocer el propio. Ojos que reconocen el alma detrás del ego, del miedo.
Y esa mirada cambia cosas. Cambia conversaciones. Cambia vínculos. Cambia dinámicas.
Comencé a notar que la gente se acercaba a mí de otra manera. No por admiración, no por curiosidad, sino por resonancia. Había algo en la forma de estar —algo que yo no hacía, sino que simplemente era— que invitaba a los demás a mostrarse. A ser auténticos.
Y entendí que la autenticidad es contagiosa. La verdad nos hace libres. Cuando uno se atreve a ser real, los demás sienten permiso para serlo también.
Un día, en una ceremonia durante una integración, mientras compartíamos experiencias, sentí algo que nunca había sentido con tanta claridad: no estamos solos. No era una frase bonita. Era una certeza física. Una vibración compartida. Una red invisible que nos unía a todos.
Cada persona que hablaba estaba contando, en el fondo, la misma historia: la historia de un corazón que quiere despertar, de un alma que quiere recordar, de un ser que quiere vivir desde la verdad.
Y comprendí que la sanación no es individual. Nunca lo fue. Nunca lo será.
La transformación es colectiva. Es un movimiento. Un pulso. Una ola.
La medicina me había mostrado que la vida está llena de sincronicidades, pero ahora veía sincronicidades entre personas. Encuentros improbables. Conversaciones que llegaban en el momento exacto. Vínculos que nacían sin esfuerzo. Caminos que se cruzaban como si fueran parte de un diseño mayor.
Era como si un destino común nos estuviera reuniendo. Como si la vida estuviera tejiendo una red de corazones despiertos. Y yo era uno más en esa red. Uno más entre miles. Uno más entre millones.
Comencé a ver señales de este despertar colectivo en todas partes: en la forma en que la gente hablaba de sus emociones, en la búsqueda de sentido, en el deseo de vivir de manera más humana, más amorosa, más auténtica, más consciente.
No era un movimiento organizado. No tenía líderes. Era algo más profundo: un cambio en la vibración del mundo. Un cambio que nacía de dentro hacia fuera. Un cambio que se expandía como un fuego suave, como una luz que se enciende en miles de corazones al mismo tiempo.
Una noche, después de una ceremonia, mientras miraba el fuego, tuve una visión sencilla: personas de todas partes del mundo, de todas las edades, sentadas en silencio, pero irradiando una alegría serena. No había rituales. No había dogmas. Solo verdad. Solo corazón.
Y entendí que ese era el verdadero propósito de la transformación personal: no iluminarse uno mismo, sino iluminar el mundo con la propia presencia. No cambiar a los demás, sino cambiar la forma en que uno se relaciona con ellos. No salvar al mundo, sino amarlo.
La medicina nos estaba uniendo desde el corazón. Porque cuando un corazón se abre, abre caminos. Y cuando miles de corazones se abren, cambian la sociedad, el mundo. Esta es la revolución a través del amor y la consciencia que se está gestando con la medicina.
🌿 CAPÍTULO 12 — El destino que nos llama
Hay un momento en el camino en el que uno empieza a intuir que nada de lo vivido fue casual. Ni las sincronicidades, ni los encuentros, ni las pérdidas, ni las ceremonias que parecían no tener sentido. Todo formaba parte de algo más grande. Algo que no se ve con los ojos, pero que se reconoce con la intuición que reside en el corazón.
Ese algo es el destino.
Durante años pensé que el destino era una idea romántica, una palabra bonita para explicar lo inexplicable. Pero después de caminar con la medicina, comprendí que el destino no es una historia escrita. Es una corriente. Y cuando uno se alinea con el Ser, esa corriente se vuelve evidente.
La primera vez que sentí el destino como una fuerza real fue en una ceremonia especialmente caótica y dramática que, de forma inesperada, terminó en un éxtasis grupal donde todos comenzamos a danzar abrazados. Solo estaba sentado, cuando de pronto tuve la sensación de que algo —algo inmenso, amoroso, antiguo— me estaba mirando desde dentro.
No era una presencia externa. No era una entidad. Era una inteligencia, el espíritu de la planta. Una inteligencia que no hablaba, sino que mostraba, con amor. Y lo que mostraba era simple: “Confía.”
A partir de ese día, comencé a ver señales por todas partes. No señales mágicas, sino señales precisas. Personas que aparecían en el momento exacto. Conversaciones que respondían preguntas que no había formulado. Caminos que se abrían sin esfuerzo. Puertas que se cerraban sin dolor.
Era como si la vida estuviera organizando mi camino con una delicadeza que yo jamás habría podido planear.
Y entendí que el destino no es un plan rígido. Es una danza. Una danza entre lo que la vida propone y lo que el corazón acepta.
La medicina me había enseñado a escuchar. La selva me había enseñado a confiar. La presencia me había enseñado a estar. Y ahora, el destino me enseñaba a rendirme.
No a rendirme como quien se da por vencido, sino a rendirme como quien se entrega. Como quien deja de luchar contra la corriente y permite que el río lo lleve.
Comencé a notar que cuanto más me alineaba con el Ser, más fácil se volvía la vida. No porque no hubiera desafíos, sino porque ya no los vivía desde el miedo. Los vivía desde la presencia. Desde la confianza.
Una noche, mientras miraba las estrellas, sentí que algo dentro de mí se abría hacia arriba, como si mi pecho fuera un cielo y el cielo fuera mi pecho. Y en esa apertura, tuve una intuición clara: no estamos aquí por accidente.
No somos un error. No somos un azar. No somos una casualidad.
Somos parte de un tejido inmenso, un tejido que respira, que se mueve, que nos llama. Y ese llamado es el destino; el dios de la vida. No es una historia escrita, sino una danza entre el misterio y el corazón.
Y cuando uno aprende a escuchar ese llamado, la vida deja de ser un camino incierto y se convierte en un viaje sagrado.
🌿 EPÍLOGO — El regreso al corazón
Mi viaje —este viaje que comenzó con una grieta, con una sombra, con una pregunta que no sabía formular— no me llevó a un lugar nuevo. Me devolvió al lugar de siempre. Al único lugar que nunca me había abandonado: el corazón, mi Ser.
Una tarde, mucho tiempo después de la última ceremonia, estaba regando las plantas de mi casa. No estaba pensando en nada. Entonces, sentí algo que reconocí de inmediato: la misma presencia que había encontrado en la selva, la misma quietud que había descubierto en el caos de las ceremonias, la misma luz que había visto en mis momentos de mayor miedo.
Pero esta vez no venía de afuera. No venía de una planta, ni de un ritual. Venía de mí.
Era mi propio corazón, abierto, desnudo, vivo.
Comprendí entonces que el camino espiritual no es un ascenso, ni un descenso, ni una búsqueda. Es un regreso en espiral al origen. Un regreso a lo que siempre estuvo aquí, esperando a que dejara de huir.
El corazón no es un órgano. Es un hogar. Una vibración que late con la misma inteligencia que mueve las mareas, que hace nacer a las plantas, que enciende las estrellas…
Un hogar que no pide nada, que no exige nada. Solo quiere que volvamos.
La vida, desde ese lugar, se volvió simple. No fácil, no perfecta, no predecible. Simple.
Cada gesto tenía un peso. Cada palabra tenía un eco. Cada silencio tenía un significado.
Y en esa simplicidad, descubrí algo que había buscado durante años sin saberlo: la paz. No la paz como ausencia de conflicto, sino la paz como presencia de verdad. La paz que aparece cuando uno deja de pelear con la vida y empieza a caminar con ella.
A veces me preguntan qué encontré en la selva. Qué aprendí. Qué cambió. “Me encontré a mí. A mi Ser”.
Ese Ser no es especial. No es extraordinario. No es distinto al de nadie. Es el mismo Ser que vive en ti.
El viaje termina aquí. En este instante. En esta página.
Pero también comienza aquí. Porque el corazón —cuando se abre— no se cierra. Y una vez que escuchas su llamado, ya no puedes volver a vivir dormido, inconsciente.
Si has llegado hasta aquí, quizá no sea casualidad. Quizá algo en ti también esté despertando. Quizá este libro no sea un final, sino un umbral.
Si es así, no busques más. No corras. No te esfuerces. Solo siente. Solo vuelve.
Toda búsqueda —mi viaje a la selva— es un regreso al corazón.
Y el amor real, cuando lo encuentras, te deja pleno. Un silencio lleno que se traduce en presencia y éxtasis cotidiano.
Ya no busco; comparto.
Escrito en septiembre, Brasil 2025. Gracias a Sandra, a Casa Haira y a Thiago





